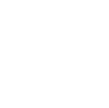Para el momento actual, es indiscutible evidenciar el surgimiento de un humanismo de tercera generación, en el cual la tecnología digital y la conectividad se utilicen para mejorar la vida humana y promover valores humanísticos, como la empatía, la inclusión y la justicia.
La inclusión es, por definición, una condición humana. Los humanos nacemos excluidos del mundo y vemos la inclusión como la posibilidad de realizarnos plenamente. En las sociedades primitivas, el individuo era un ser vulnerable al que el grupo protegía. No existía posibilidad de desarrollo personal si la conducta no se alineaba con lo establecido.
La exclusión, sin importar sus diversas manifestaciones, representa un principio limitante para la emancipación. Lamentablemente, no parece ser un capital rentable en términos de beneficios duales tanto para las personas como para las sociedades. En otras palabras, parece que los informes anuales de derechos humanos y todas las declaraciones orientadas a garantizar normativamente la inclusión de todos los individuos en todas sus dimensiones viven un eterno desencuentro.
Esa paradójica convivencia entre la normativa que clama por la inclusión y las prácticas excluyentes plantea la vigencia suspensiva del derecho y de los valores de igualdad y libertad. Nos sorprende que el espíritu normativo, orientado a los individuos, no siempre se traduzca en sus derechos. Esto nos pone ante el desafío de una revisión crítica de nuestras maneras de pensar y actuar, que facilitan la reproducción de estructuras de exclusión y subordinación.
Reformular constantemente las políticas de inclusión para llegar a tiempo y revertir procesos de exclusión duraderos requiere un esfuerzo diario de todos.
Es razonable pensar que el rápido avance de la ciencia y la tecnología brinda nuevas oportunidades y, de hecho, trabaja en favor de la vida. De esta manera, el «humanismo digital» en pleno siglo XXI parece adquirir una nueva dimensión, con ecos de renovación.
En educación, por ejemplo, la complejidad en la acción profesional, por más especializada que sea, así como la influencia evidente de aspectos subjetivos en los resultados, exige que el docente que busque ir más allá de la mera transmisión de contenidos o habilidades indague sobre la manera particular en la cual cada estudiante actúa, siente, piensa, simboliza, resuelve problemas, se comunica, etc. Esto para comprenderlo de manera holística y propiciar estilos de aprendizaje o enfoques educativos acordes a la forma de ser de cada uno, encaminados a retomar el autodesarrollo, el autocuidado y la auto-potenciación, tanto individual como colectiva, que la tradición positivista y sus variantes biologicistas parecen haber olvidado.
Una formación de este tipo requiere que, desde el comienzo de los estudios, la educación trabaje en las competencias necesarias, entre las cuales consideramos prioritaria la sólida formación en ética humanista, concebida no como una mera formación para la obediencia a las normas o un simple acopio de teorías, sino como el fundamento para una acción coherente en la práctica.
Las dimensiones de la inclusión en el nuevo humanismo son tres:
La inclusión social, que está estrechamente relacionada con la idea de que se debe trabajar por el bienestar de todos, sin dejar a nadie atrás. Es una tarea de humanización del entorno, caracterizada por el amor incondicional.
La inclusión educativa, que debe fomentar la participación activa de las personas para acceder al aprendizaje, apoyar las experiencias diarias y fomentar el intercambio de conocimiento y colaboración entre ellas. Esto requiere adaptarse a las diferencias y necesidades específicas de los individuos, considerando el carácter dinámico del proceso educativo, que debe ser continuo. La educación inclusiva debe alinearse con el ritmo y las exigencias individuales, y debe responder a los distintos momentos de aprendizaje, necesidades e intereses de los estudiantes de manera natural y sin presión ni dependencia. Debe valorar los progresos y logros de cada alumno y orientar la enseñanza hacia un objetivo de éxito educativo para todos.
Y, finalmente, la inclusión laboral, una de las necesidades más relevantes al hablar de integración efectiva a través del trabajo, sin excepciones. Las empresas pueden desempeñar un papel significativo en promover la inclusión y eliminar barreras y prejuicios. No solo se considera una contribución económica a sus fines, sino también, en el aspecto personal, un acto moral y social que refuerza la dignidad y el amor a los demás.